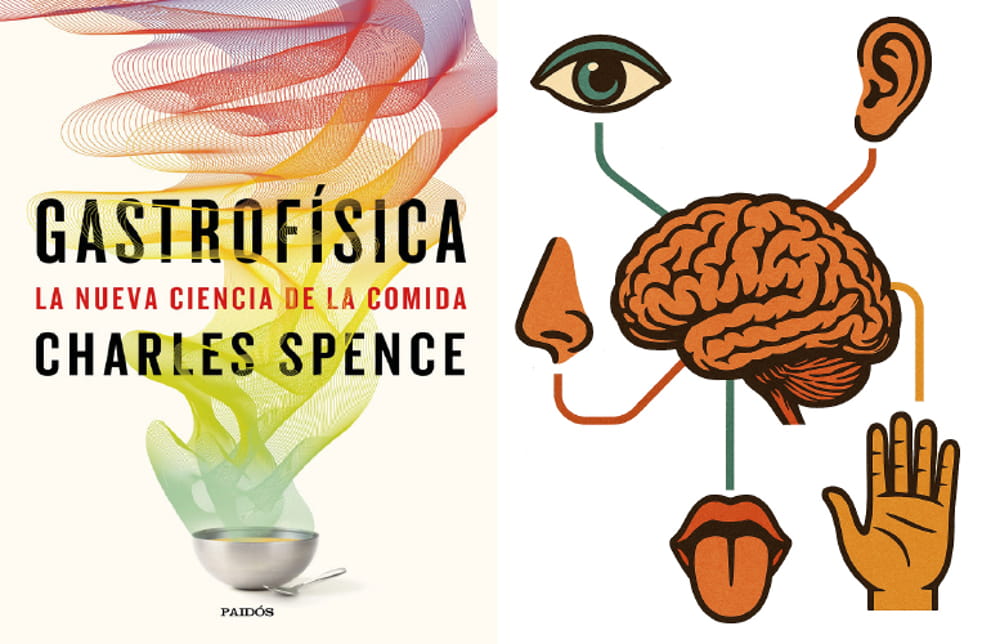La ciencia invisible de la mesa: claves de Gastrofísica de Charles Spence
El libro Gastrofísica. La nueva ciencia de la comida, del profesor de Oxford Charles Spence, es una invitación a mirar la experiencia gastronómica con otros ojos, o mejor dicho, con todos los sentidos abiertos. Lo que plantea no es solo un cambio de perspectiva sobre lo que significa comer, sino una revolución silenciosa que afecta a la manera en que entendemos los sabores, los olores, las texturas y los rituales que acompañan cada bocado.
Spence no escribe un tratado más de cocina, ni una recopilación de trucos de chef. Lo suyo es ciencia aplicada a la vida cotidiana, una exploración de cómo nuestro cerebro construye la experiencia del comer a partir de una constelación de estímulos sensoriales y contextuales que van mucho más allá del plato. Y, lo más estimulante: nos demuestra que tenemos la capacidad de mejorar nuestras comidas —sean un menú de tres estrellas Michelin o una cena improvisada en casa— si sabemos prestar atención a estos factores invisibles.
El cerebro como primer comensal
Desde las primeras páginas, Spence insiste en una idea clave: no comemos solo con la boca, sino con la mente. La lengua y la nariz detectan sustancias químicas, pero lo que percibimos como “sabor” es una construcción cerebral en la que intervienen la memoria, las emociones, las expectativas y el contexto.
Esto explica por qué un simple melocotón maduro puede convertirse en una experiencia compleja: su aroma, su dulzor, el color anaranjado, el sonido de los dientes al morderlo y la suavidad de la piel se funden en una percepción única. Ningún sentido actúa en solitario. Todos se entrelazan en un diálogo constante que da lugar al placer o a la decepción.
Aquí radica la esencia de la gastrofísica: el estudio de cómo los factores multisensoriales —desde la iluminación hasta el peso de los cubiertos— influyen en nuestra experiencia gastronómica. Para algunos chefs, esta visión es innecesaria, un añadido artificioso; para Spence, en cambio, es la clave para comprender por qué disfrutamos de un plato y cómo podemos hacerlo más memorable.
El gusto: mucho más que la lengua
El primer gran territorio que Spence aborda es el del gusto. Aunque casi todos aprendemos en la escuela que existen cuatro sabores básicos —dulce, salado, ácido y amargo—, la realidad es más rica y matizada. El umami, descubierto en Japón a principios del siglo XX, ha cambiado la forma en que entendemos el sabor profundo de alimentos como el queso curado, el jamón ibérico o los caldos de carne. Hoy incluso se investiga el kokumi, asociado a la sensación de plenitud en boca.
Pero lo más interesante no es la clasificación, sino el desmantelamiento de mitos. Durante décadas se enseñó que cada sabor se percibía en una zona distinta de la lengua: lo dulce en la punta, lo amargo en la parte posterior, lo ácido en los laterales. Spence explica que esta teoría, derivada de una mala traducción de un estudio alemán, es falsa. Todas las papilas gustativas pueden detectar todos los sabores básicos, aunque con distinta sensibilidad.
El gusto, además, no se limita a la lengua. Entra en juego el nervio trigémino, responsable de sensaciones como el ardor del picante, el frescor de la menta o el cosquilleo de las burbujas. Y aquí aparece uno de los hallazgos más sorprendentes del libro: lo que creemos saborear depende tanto de la mente como de la boca.
Un ejemplo paradigmático es el famoso helado de cangrejo de Heston Blumenthal. Su color rosado llevaba a los comensales a esperar un postre dulce, probablemente de fresa. La sorpresa de encontrar un sabor salado resultaba tan chocante que muchos lo rechazaban de inmediato. Solo al cambiar el nombre o la descripción del plato se modificaban las expectativas y, con ellas, la percepción del sabor.
De este modo, Spence nos muestra cómo las palabras —el nombre de un pescado, la procedencia de un queso, la etiqueta de un vino— alteran nuestra experiencia sensorial. Comer no es un acto neutral: es un diálogo entre lo que anticipamos y lo que finalmente encontramos en el paladar.
El olfato: el 80 % del sabor
Si el gusto es un terreno limitado, el olfato es un universo inabarcable. Spence recuerda que hasta el 80 % de lo que consideramos “sabor” proviene en realidad de aromas detectados retronasalmente, es decir, desde la boca hacia la nariz mientras masticamos y respiramos.
Aquí reside la razón por la cual un resfriado convierte cualquier plato en algo insípido: sin el olfato, el gusto se reduce a un esquema rudimentario. Los descriptores que solemos usar —afrutado, ahumado, terroso, floral— corresponden al reino de los aromas, no al de los sabores básicos.
El olfato, además, es profundamente subjetivo. Cada persona posee variaciones genéticas que determinan su capacidad para detectar ciertas moléculas. De ahí que algunos perciban el cilantro como fresco y cítrico, mientras otros lo describen como jabonoso y desagradable. Lo mismo ocurre con compuestos presentes en la carne de cerdo macho o en quesos intensos: lo que para unos es aroma floral, para otros resulta insoportable.
Esta diversidad revela que cada individuo habita un “mundo gustativo” propio, en el que la biología se entrelaza con la cultura. No es casualidad que ciertos tabúes alimentarios coincidan con sensibilidades olfativas dominantes en determinadas regiones del mundo.
Spence también explora el poder de la sugestión verbal. Un mismo olor puede parecer repugnante o atractivo dependiendo de la etiqueta que le pongamos. No es lo mismo describirlo como “queso maduro” que como “calcetines sudados”, aunque la muestra sea idéntica. El cerebro ajusta la percepción en función de lo que espera encontrar, reforzando la idea de que saborear es interpretar.
La vista: el ojo que guía al paladar
“Comemos con los ojos” es una frase hecha que la gastrofísica convierte en principio científico. Los experimentos citados por Spence son reveladores: el color de un alimento, la forma del plato o el diseño de la vajilla modifican lo que percibimos. Un vino puede parecernos más dulce si se sirve en una copa bajo luz roja; un postre sabe distinto si se coloca en un plato blanco o en uno negro; el tamaño de la vajilla condiciona cuánto creemos haber comido.
La gestión de las expectativas visuales es crucial. Volvamos al ejemplo del helado rosado: la decepción de los comensales se debió a que la vista les había anticipado un sabor dulce. Esa discrepancia entre lo esperado y lo real genera rechazo. Por eso los chefs cuidan hasta el más mínimo detalle de la presentación, sabiendo que la primera impresión visual abre o cierra la puerta al disfrute.
El libro ofrece anécdotas fascinantes sobre cómo el color y el diseño influyen en nuestras decisiones. El caso de la “merluza negra” es paradigmático: apenas se pedía en los restaurantes hasta que, al rebautizarla como “merluza chilena”, las ventas se multiplicaron. Lo mismo sucede con frutas de nombre poco atractivo, como la ugli, o con la “trucha arco iris”, cuyo apelativo poético ha contribuido a su popularidad frente a la más anodina “trucha común”.
Spence subraya que la vista no solo orienta el gusto, sino que define el marco emocional de la comida. Una vajilla pesada transmite calidad; un emplatado cuidado anticipa placer. Incluso la disposición de los elementos en el plato puede sugerir abundancia o escasez, afectando a la satisfacción final.
Para nosotros, resulta inevitable pensar en cómo estas ideas se trasladan a la cocina cotidiana y a la gastronomía local. Un vino de prieto picudo, por ejemplo, puede lucir más intenso si se sirve en una copa amplia bajo una iluminación cálida. Un plato tradicional de cecina gana atractivo si se presenta con un contraste cromático adecuado: el rojo profundo de la carne frente al blanco roto de un plato cerámico. La lección es clara: la estética no es un adorno, sino un ingrediente invisible que transforma la experiencia.
Charles Spence desmonta la idea de que comer es solo cuestión de gusto, y cómo la vista y el olfato desempeñan un papel decisivo en la construcción del sabor. Pero la investigación no se detiene ahí: nuestros oídos, nuestras manos, el ambiente que nos rodea y las personas con las que compartimos mesa influyen tanto o más que los ingredientes.
La gran aportación de Spence es mostrarnos que comer es una experiencia total, una sinfonía sensorial en la que cada estímulo cuenta. Lo fascinante es que, al ser conscientes de ello, podemos transformar cualquier comida en algo más rico, más memorable y más satisfactorio.
El oído: el sabor también se escucha
Puede sorprender que el sonido influya en lo que comemos, pero Spence demuestra que la relación es directa y poderosa. Uno de los experimentos más célebres de su laboratorio en Oxford consistió en dar a los participantes unas patatas fritas mientras se manipulaba electrónicamente el volumen y el tono del crujido. El resultado fue contundente: cuanto más intenso y “fresco” sonaba el mordisco, más crujientes y recientes se percibían las patatas.
Este hallazgo inspiró a Heston Blumenthal para crear su famoso plato “Sound of the Sea” en el restaurante The Fat Duck, donde los comensales degustan mariscos mientras escuchan el sonido de olas y gaviotas a través de auriculares. El oído, en este caso, no solo refuerza la sensación de frescura marina, sino que conecta emocionalmente al comensal con el entorno evocador del océano.
Spence habla de “condimentación sonora”: la posibilidad de modificar la percepción de un alimento mediante el sonido. Se ha demostrado, por ejemplo, que músicas agudas y brillantes realzan la percepción de dulzor, mientras que tonos graves acentúan la amargura. De ahí que algunas aerolíneas hayan experimentado con listas de reproducción diseñadas para hacer que los menús en vuelo resulten más agradables, compensando la pérdida de sabor que provoca la baja presión en cabina.
La lección es clara: los sonidos que acompañan a la comida son parte del plato. Desde el chisporroteo de una parrilla hasta la efervescencia de un vino espumoso, todos son mensajes que nuestro cerebro interpreta y traduce en sensaciones de frescura, intensidad o placer.
El tacto: sentir antes de saborear
Si el oído es un condimento invisible, el tacto es el puente más íntimo entre la comida y nuestro cuerpo. El contacto con los labios, la lengua y las manos no solo transmite textura, sino también emoción.
Spence plantea una pregunta provocadora: ¿son realmente los cubiertos de metal la mejor manera de llevar la comida a la boca? El frío y la rigidez del acero inoxidable no siempre favorecen la experiencia. Algunas investigaciones han mostrado que la textura y el peso de los utensilios modifican la percepción de los sabores: una cuchara pesada hace que un postre parezca más cremoso, un tenedor de color dorado intensifica la percepción de calidad.
Más allá de la cubertería, el tacto directo tiene un papel esencial. Pensemos en la popularidad universal de la hamburguesa, la pizza o el sushi: se comen con las manos, lo que refuerza la conexión sensorial y la sensación de autenticidad. Comer tocando directamente el alimento despierta zonas de gran sensibilidad en labios y dedos, intensificando la vivencia.
Spence recuerda que incluso los futuristas italianos de los años treinta ya habían experimentado con cenas táctiles en las que los comensales manipulaban telas, pieles o metales mientras degustaban platos. Hoy, los diseñadores de vajillas y utensilios colaboran con científicos y chefs para explorar nuevas formas de interacción táctil en la mesa. El mensaje es inequívoco: la textura del soporte es un ingrediente más del plato.
La atmósfera: el poder de lo que nos rodea
Si los sentidos influyen de manera decisiva, el contexto en el que comemos multiplica ese efecto. La atmósfera de un restaurante, la iluminación, el tamaño de la mesa o incluso la música de fondo condicionan nuestra percepción del sabor y la cantidad que ingerimos.
Spence ha cuantificado que una misma bebida puede ser valorada hasta un 20 % mejor o peor según el entorno en que se sirva. La luz cálida de una lámpara puede hacer que un vino parezca más redondo; una música rápida acelera el ritmo al que comemos, mientras que una música suave nos invita a prolongar la velada.
Los chefs más innovadores han comprendido que no existe comida sin contexto. En restaurantes de vanguardia, la atmósfera se diseña con precisión teatral para acompañar cada plato. Pero también en entornos más cotidianos —comedores escolares, hospitales, aerolíneas— se está empezando a aplicar este conocimiento para mejorar la experiencia del comensal.
Spence nos recuerda que no existen entornos neutros: todo espacio comunica. El tacto de la silla, el color de las paredes, el volumen de la música, todo influye en cómo saboreamos. Optimizar “lo que está más allá del plato” no es un capricho, sino una manera de multiplicar el placer y, en muchos casos, de promover elecciones más saludables.
Comer en compañía: la dimensión social
Una de las observaciones más llamativas de la gastrofísica es cómo la compañía modifica la cantidad que comemos. Estudios citados por Spence muestran que ingerimos un 35 % más cuando compartimos mesa con otra persona, y hasta un 75 % más cuando somos tres. La explicación no es solo psicológica, sino profundamente social: el acto de comer está imbricado en nuestras dinámicas de convivencia.
La comida compartida genera sincronías: imitamos el ritmo de quien tenemos enfrente, nos dejamos llevar por la conversación, prolongamos la velada. El ambiente se carga de estímulos emocionales que multiplican el disfrute, pero también pueden empujarnos a comer más de lo que habíamos previsto.
Spence subraya que comer es un acto esencialmente social, y que esa dimensión, lejos de ser secundaria, constituye la raíz de muchas de nuestras costumbres culinarias. Desde los banquetes festivos hasta la comida familiar de domingo, lo que recordamos no es solo el plato, sino la experiencia compartida.
Esto explica por qué ciertos alimentos alcanzan mayor popularidad en contextos específicos: el 27 % de los zumos de tomate, por ejemplo, se consumen en aviones, donde se han convertido en una bebida socialmente asociada al vuelo. O por qué los restaurantes buscan generar un clima propicio para la conversación: saben que el recuerdo de una comida se ancla tanto en la calidad de los platos como en la vivencia colectiva.
Más allá del laboratorio: aplicaciones cotidianas
Lo que más fascina de Gastrofísica es que sus hallazgos no se limitan a los restaurantes de élite. Al contrario, Spence insiste en que cualquiera puede aplicar estos conocimientos en casa.
Un mantel de color adecuado, una iluminación cálida, un hilo musical bien escogido o una vajilla con el peso justo pueden transformar una comida sencilla en una experiencia memorable. En el fondo, se trata de reconocer que nuestra mente es tan importante como la receta, y que pequeños detalles marcan la diferencia.
Para los amantes de la gastronomía leonesa, estas ideas abren un campo estimulante: ¿cómo potenciar la percepción de un vino de albarín blanco con la música adecuada?, ¿qué colores de vajilla realzan mejor la intensidad de una cecina curada?, ¿cómo transformar una comida familiar en un banquete sensorial sin necesidad de grandes artificios? La gastrofísica nos da pistas concretas para revalorizar lo cercano con las herramientas del presente.
Comer en el aire: el desafío de la comida de avión
Pocas experiencias ilustran mejor la influencia del contexto que la comida servida en un avión. Spence explica que, a doce mil metros de altura, la presión reducida, el aire seco y el ruido constante de la cabina alteran nuestra percepción del sabor. El dulzor y la salinidad disminuyen hasta un 30 %, mientras que ciertas notas, como el umami, se perciben con mayor intensidad.
Este fenómeno ayuda a explicar por qué el zumo de tomate es tan popular en vuelo: su sabor, que en tierra puede parecer plano o incluso ácido, se intensifica y resulta más agradable en cabina. Spence analiza cómo algunas aerolíneas han intentado compensar estas limitaciones mediante menús diseñados con conocimiento gastrofísico, ajustando las recetas a las condiciones ambientales e incluso experimentando con música que realce el sabor de los platos.
La lección va más allá del avión: el lugar donde comemos condiciona lo que percibimos. Los alimentos no son entes absolutos; su sabor depende de la interacción entre la sustancia, el cuerpo y el entorno.
La comida memorable: diseñar experiencias
Uno de los capítulos más inspiradores del libro gira en torno a la pregunta: ¿qué hace que una comida sea inolvidable? Spence sostiene que no basta con la calidad de los ingredientes o la pericia técnica del chef. Lo verdaderamente memorable surge cuando se alinean varios factores: la narrativa del menú, la sorpresa, la interacción con el comensal, la atmósfera y, por supuesto, la compañía.
Los grandes restaurantes de vanguardia han comprendido esta dinámica y diseñan menús como auténticas obras de teatro multisensorial. Pero la clave, recuerda Spence, es que lo memorable no depende solo del lujo. Una comida familiar en un lugar inesperado, un plato tradicional servido en un contexto festivo, un detalle inesperado en un bar de barrio pueden fijarse en la memoria con tanta fuerza como una cena de tres estrellas Michelin.
El recuerdo gastronómico es siempre un mosaico: los sabores, sí, pero también el sonido de una risa, la luz de una vela, la emoción compartida. De ahí que para cualquier amante de la cocina —sea profesional o aficionado— la lección sea clara: si queremos que alguien recuerde una comida, debemos pensar en la experiencia total, no solo en la receta.
La comida personalizada: el futuro a medida
La gastrofísica también apunta hacia una tendencia imparable: la personalización de la comida. Hoy ya se investiga cómo adaptar platos a los gustos y necesidades sensoriales de cada persona. Spence señala que nuestros sentidos, tan diferentes entre sí, permiten imaginar un futuro en el que los menús se diseñen a partir del perfil perceptivo del comensal.
Esto puede implicar desde ajustes en la intensidad de los sabores hasta la selección de música o iluminación que mejor se adapte a cada individuo. No se trata solo de lujo, sino también de salud: reducir azúcares o sal sin sacrificar placer, jugar con ilusiones sensoriales para favorecer elecciones más equilibradas.
La personalización no está lejos. Los avances en neurociencia, análisis genético y tecnologías digitales permiten prever un horizonte en el que cada comensal pueda disfrutar de un plato diseñado para su paladar, su memoria y su estado emocional. Una cocina radicalmente humana, hecha a medida de cada historia personal.
La comida digital: pantallas, redes y simulaciones
El libro también se adentra en un terreno fascinante y controvertido: la digitalización de la experiencia gastronómica. Hoy, gran parte de lo que comemos se comparte primero en redes sociales, donde la imagen del plato puede ser tan importante como su sabor real. La fotografía de comida, con su estética cuidada, se ha convertido en un ingrediente más del ritual culinario contemporáneo.
Spence examina además los experimentos con realidad virtual y aumentada que buscan alterar la percepción de la comida. Un simple cambio en el color proyectado sobre un alimento puede modificar su sabor percibido. El futuro apunta a experiencias en las que la tecnología amplifique o transforme lo que sentimos en la mesa, creando comidas híbridas entre lo físico y lo digital.
Aunque pueda sonar lejano o incluso inquietante, Spence recuerda que ya estamos inmersos en este proceso: muchos comemos “con el móvil en la mano”, documentando y compartiendo cada bocado. La comida digital es una extensión natural de nuestra manera de relacionarnos con el placer gastronómico.
Regreso al futurismo: historia y vanguardia
El libro culmina con un guiño histórico: el regreso a las ideas de los futuristas italianos de los años treinta. Aquellos artistas, influidos por la estética de la modernidad, imaginaron cenas multisensoriales en las que se combinaban sabores, sonidos, perfumes y texturas táctiles. Aunque en su momento fueron considerados extravagantes, hoy sus propuestas parecen anticipar la gastrofísica contemporánea.
Spence muestra que la innovación gastronómica no surge de la nada: se alimenta de tradiciones olvidadas, de intuiciones artísticas, de la imaginación desbordada de quienes vieron la comida como un escenario para la creatividad. En este sentido, la gastrofísica no es solo ciencia, sino también una recuperación de la dimensión cultural y artística del comer.
El mensaje final es poderoso: comer es un acto profundamente humano, donde la biología, la memoria, la emoción y la cultura se entrelazan. La gastrofísica nos invita a reconocer esa riqueza y a disfrutar de la comida con todos los sentidos abiertos, conscientes de que cada detalle cuenta.
Una nueva mirada a lo cotidiano
Tras recorrer las páginas de Gastrofísica, resulta difícil volver a sentarse a la mesa sin pensar en todo lo que ocurre más allá del plato. El sonido de los cubiertos, la luz de la estancia, la textura de la vajilla, la compañía de quienes nos rodean, la narrativa que acompaña cada plato: todos son ingredientes invisibles que transforman la experiencia.
Spence nos recuerda que la buena cocina no se limita a la técnica ni al producto, sino que se expande a la creación de atmósferas y recuerdos. Y lo más esperanzador es que esta ciencia no está reservada a los grandes restaurantes: cualquiera puede aplicarla en su hogar. Un cambio de música, un cuidado en la presentación, un relato que dé sentido a lo que servimos puede convertir una comida ordinaria en un acontecimiento memorable.
En un tiempo en que la gastronomía es cada vez más consciente de su papel cultural, la gastrofísica nos ofrece un mapa para explorar las conexiones ocultas entre nuestros sentidos y la comida. Es, en definitiva, una invitación a saborear la vida con más atención, más curiosidad y más gratitud.
Comparte esta noticia
Contacto
Guía Gourmet de León
email: info @ guiagourmetdeleon.es